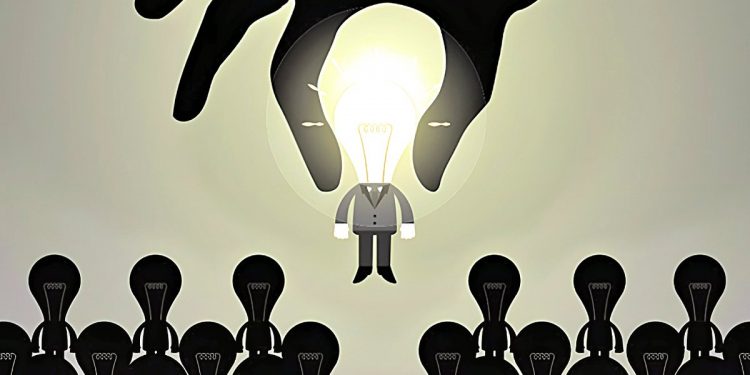El talento se define como la capacidad que existe para desempeñar una determinada actividad o tarea, con habilidad y eficacia. Sin embargo es una definición poco operativa: de ahí que nadie sepa definirlo con precisión. Y sin embargo, se busca.
Responder a la pregunta de qué es el talento es algo esquivo. La Real Academia de la Lengua lo define como la capacidad para el desempeño de una ocupación. Definición aséptica y poco útil, como aquella de Montesquieu: “El talento es un don que Dios nos hace en secreto y que nosotros revelamos sin saberlo”. Eso sí todos sabemos qué quiere decir nuestro interlocutor cuando habla de ello. Ahora bien, ¿es el talento algo absoluto o circunstancial? ¿Es momentáneo o crece? ¿Se puede ayudar a que crezca? ¿Es lo mismo que aptitud? Cualquiera de nosotros nos sentimos capaces de dar respuesta a estas preguntas, y seguramente la defenderemos con fervor. Pero no está claro que sea realmente una respuesta correcta. De hecho, los cazadores de talento, aquello consultores que se autoerigen en reconocedores y evaluadores de talento, buscan algo que no saben definir. Es más, ¿se puede “detectar” el talento o simplemente se lo conoce cuando se encuentra? Muchos headhunters defienden que es una mezcla de método e intuición, de papel y nariz.
La guerra por el talento
En los años 1990 se produjo lo que se llamó The War for Talent. Un equipo de tres consultores de McKinsey & Co –Ed Michaels, Helen Handfield-Jones y Beth Axelrod–, la mayor y más prestigiosa consultora de gestión y administración de empresas, dirigieron un estudio donde se enviaron cuestionarios a 6 000 directivos de todo EE UU y fijaron su atención en 77 potentes firmas, donde entrevistaron desde el consejero delegado al personal de recursos humanos. Tras tan intenso trabajo, los tres consultores decidieron que el recurso más importante de una empresa triunfadora es el talento: ejecutivos inteligentes y sofisticados, conocedores de la tecnología, astutos y ágiles a lo hora de actuar. La búsqueda de este ‘talento’ es una guerra de desgaste continua, una lucha sin victoria final.
Como expresó el director de McKinsey y jefe del proyecto, Ed Michaels: “Lo único que importa es el talento. El talento gana”. Así que estos expertos recomendaban que la única manera de mantener a los talentosos en el redil es ofrecerles continuamente prebendas desorbitadas y dejarles hacer lo que quisieran. Como confirmación a su descubrimiento, en 2000 completaron una segunda vuelta de entrevistas –13 000 ejecutivos y 112 empresas– que confirmaron sus conclusiones iniciales.
El batacazo
El voluble mundo de los altos ejecutivos –capaces de dar pábulo a tontas obviedades y simplezas del calibre del famoso libro superventas ¿Quién se ha comido mi queso?– se convulsionó, y numerosos libros aparecieron al calorcillo de lo que el periodista Malcolm Gladwell llamó la “justificación intelectual” para pagar sueldos absolutamente desproporcionados a quienes antes han pagado las altas sumas que exige obtener un MBA “de prestigio”. Porque el talento, según medían los expertos de McKinsley, se encuentra entre quienes pasan, por ejemplo, por la Escuela de Negocios de Harvard.
Pero el gran experimento de talento empresarial fue una empresa donde McKinsey condujo 20 proyectos diferentes, a la que facturó 10 millones de dólares anuales, a donde el director de McKinsey acudía regularmente a las reuniones de dirección y donde su consejero delegado, el primer ejecutivo de la empresa, había sido socio de McKinsley. El nombre de la empresa era Enron. En abril de 2001 McKinsey publicaba un documento explicando claramente sus ideas; el 2 de diciembre Enron se declaraba en bancarrota, convirtiéndose en el mayor escándalo financiero de la historia. Siguiendo el castizo de refrán de “sostenella y no enmendalla”, los únicos que no se vieron salpicados fueron los consultores de McKinsley hasta el punto de que, a día de hoy, uno de ellos, Helen Handfield-Jones, desde su empresa se presenta como “primera experta en talento para el liderazgo”.
¿Cómo distinguir el talento?
Los consultores-economistas de McKinsley cometieron el error de creer que es fácil evaluar el talento incluso por los propios compañeros –parte de su “técnica” era una evaluación de cada ejecutivo por el resto-. Es más, creyeron que un alto cociente intelectual (CI) garantizaba un alto rendimiento profesional. Richard Wagner, psicólogo de la Universidad Estatal de Florida, revela que eso no es cierto: ningún estudio muestra una correlación significativa entre el CI y el rendimiento laboral.
Carol Dweck, de la Universidad de Standford y experta en motivación para el aprendizaje, ha dirigido dos experimentos reveladores acerca de cómo vemos nuestro propio talento. En general, el ser humano se divide en dos grupos: los que piensan que la inteligencia es algo fijo y los que piensan que es maleable. Así que en la Universidad de Hong Kong, una de las instituciones con mayor demanda de la zona, entregó las notas de inglés a los estudiantes de ciencias sociales –que saben que necesitarán de este idioma en su futuro trabajo– y les proponía clases suplementarias para mejorar la nota. Lo que Dweck esperaba es que aquellos con peores notas se apuntarían a la clase. Para su sorpresa no fue así. Sólo aquellos estudiantes que creían en la maleabilidad de la inteligencia expresaron estar interesados en las clases. Los que creían que con la inteligencia nada se puede hacer, prefirieron quedarse en casa.
En otro experimento con preadolescentes Dweck les entregó una lista de problemas a resolver. Al terminar, a un grupo le alabó el esfuerzo y al otro su inteligencia. En este último ocurrió algo curioso: se mostraron reacios a afrontar otros problemas más difíciles –con lo que su rendimiento empezó a disminuir– y a la hora de escribir a un escolar de otro colegio acerca de su experiencia en el estudio, el 40% mintió sobre su puntuación… tirando hacia arriba, naturalmente. ¿Será que moverse en un ambiente donde se ensalza el talento innato acaba por cortarle las alas?
Referencia:
Gladwell, M. (2008) Outliers: the story of success, Little, Brown and Co